El Primer Cónsul Bonaparte, victorioso en Marengo.
Sobre el pollo y sobre los austríacos.
Como ya hemos dicho, el éxito de la cocina francesa lo debemos a Napoleón Bonaparte, pero también y muy particularmente a sus dos ministros más famosos, Fouché y Talleyrand, que fueron los grandes propagandistas de Francia.
Lean Fouché, de Stefan Zweig, para disfrutar de una buena lectura y para hacerse a la idea del personaje. No temo a nadie excepto a Fouché, exclamó una vez Napoleón, ya Emperador y en la cumbre de su gloria, y no había para menos.
El siniestro Fouché, de quien Chateaubriand dijo: Fouché y Talleyrand, el vicio apoyado en la traición, porque no se entiende Fouché sin Talleyrand ni Talleyrand sin Fouché.
Corrupto, traidor, astuto e inteligentísimo, no hubo mejor ministro de Policía que él y no hubo servidor más leal a Bonaparte... hasta que se pasó al campo contrario. Porque Fouché era especialista en cambiar de bando a medio partido y un superviviente nato. Girondino, jacobino, bonapartista, ministro del Imperio, ministro durante la Restauración... Fue todo eso y más. Por el camino, quien había sido un seminarista humilde se convirtió en el hombre más rico de Francia. Sabía tantas cosas de tanta gente que invertía su dinero sin temor a perder un céntimo y no le falló un solo negocio.
Talleyrand, no menos traidor que Fouché.
Bonaparte, Fouché y Talleyrand fueron, seguramente, los hombres más inteligentes (y cabrones) de Europa.
Su enemigo más íntimo y peligroso resultó ser Talleyrand, un personaje tan complejo y retorcido como Fouché mismo, igualmente inteligente, peligroso y traidor. Pero ¡qué diferentes el uno del otro! Talleyrand era de buena familia, había sido obispo y nunca había sido pobre. Ministro de Asuntos Exteriores, fue perro fiel de Bonaparte y luego traidor, a imagen y semejanza de Fouché. Son como dos caras de una misma moneda. Irreconciliables e inseparables. No es posible comprender a uno sin el otro.
Su enemistad era proverbial, ferocísima, y como sucede entre dos enemigos tan absolutos, no podían vivir el uno sin el otro y se respetaban muchísimo, sellaban alianzas en caso de necesidad y acto seguido se sorprendían traicionándose el uno al otro, sin que el asunto fuera a mayores ¡porque ya lo tenían previsto! No perdían ni una sola oportunidad de incordiarse. Si uno era bajo, el otro era alto; si uno vestía sencillamente, el otro era un coqueto; si uno decía sí, el otro decía que no... Uno frecuentaba las comidas de Brillat-Savarin y el otro disfrutaba de la cocina de Carême.
En efecto, Fouché frecuentaba las comilonas de Brillat-Savarin. Para comer y para espiar a los demás comensales (su afición favorita). Y porque le gustaba la idea que tenía Brillat-Savarin de la gastronomía. Éste otorgó la mayoría de edad a la llamada escuela provenzal, que prefería la simplicidad y los buenos alimentos. Brillat-Savarin no concebía postres sin un surtido de quesos, por ejemplo, algo que podría parecer poco refinado en alguna mesa de pedigrí.
En cambio Talleyrand se volvía loco en los bufés de Carême, famoso por sus artificios, sus figuritas de hojaldre y azúcar, su refinamiento y su presentación formal (era arquitecto y un gran dibujante, recuerden) y esa conquista del estómago a través de la vista excitaba su ya considerable gula. El surtido de quesos de Brillat-Savarin hubiera quedado fuera de lugar en una mesa servida por Carême... aunque también servía quesos y Talleyrand se los comía, tan contento.
Un muestrario de los fiambres, pasteles y bufés de Carême.
Talleyrand fue quien empujó a Carême a lo más alto de la cocina.
Fouché, naturalmente, optó por criticar el artificio culinario del pastelero.
Sucedió lo que tenía que suceder. Fouché se enfrentó a Talleyrand y Talleyrand se enfrentó a Fouché por ver qué y cómo come. Uno prefería el menú ruso y el otro, el menú francés. Uno se sentaba a la mesa a que le trajeran los platos y el otro paseaba por un bufé escogiendo esto, eso o aquello.
Los grandes cocineros de París iban abriendo restaurantes que seguían el gusto provenzal que prefería Brillat-Savarin o los grandes artificios de la nueva cocina de Carême. Los antiguos realistas y la vieja aristocracia preferían la pastelería de Carême; los nuevos ricos y la nobleza de sangre (la vertida en el campo de batalla), la cocina provenzal. Pero a veces era justo al revés, y la alta cocina se convirtió en un hervidero de rencillas e intrigas políticas que se resolvía en los menús de Brillat-Savarin y en los bufés de Carême. Se gastaron fortunas en los restaurantes, por dejarse ver comiendo aquí o allá, y los barones de la Casa de Francia y los barones del Imperio competían en gula ya que no podían competir en el Senado Imperial.
El refinamiento de Carême deslumbró a toda Europa.
Brillat-Savarin, mientras tanto, exploraba los guisos y las tortillas.
Esa astucia en destacar sobre el vecino con novedades más exquisitas y sorprendentes, con servicios de mejor calidad o más sabrosos, de sorprender y maravillar, de organizar comilonas en casa o frecuentar tal o cual restaurante de moda, hicieron más por la cocina francesa que ninguna otra cosa que se le pudiera haber ocurrido a Bonaparte. La expansión del gusto provenzal llevó consigo los productos franceses por toda Europa (vinos, quesos, patés y demás); la fama del trabajo de Carême, la técnica culinaria, los fiambres y la presentación de los bufés que se había gestado en Francia.
De estos padres surgió la maravilla de la cocina francesa, que, ya lo ven, es el resultado de una rivalidad política que no conoce igual. Aunque la cocina, la más alta cocina, de hoy día parece muy alejada de esta cocina de principios del siglo XIX, es la heredera más directa de su filosofía. También lo es el debate que la persigue.
Cuando alguien desea que la alta cocina contemporánea se fusione con la tradición culinaria y defiende los llamados productos de proximidad, se pone de parte de Fouché. Si opta por incorporar novedades y artificios tecnológicos, recetas orientales o juega con los colores y las formas de la cocina conceptual, sigue a Talleyrand. La buena cocina de verdad es tan cínica y torticera como esos dos ministros, pues juega con un pie en cada campo y luego disimula.
Yo, por llevar la contraria o por capricho, ando detrás de la receta improvisada por el cocinero del cónsul Bonaparte, Dunan, el 14 de junio de 1800, poulet à la Marengo. Pura historia culinaria, no exenta de polémicas. Quizá otro día las comente.
El cónsul Bonaparte arengando a la Guardia Consular después de haberse zampado un pollito à la Marengo. Gracias a ese buen yantar, recuperó el pulso de la batalla y logró vencer al final.
Allá va. Se envía a unos granaderos de la Guardia Consular a saquear los alrededores hasta que den con un pollo (un pollito, más bien); se mata, se despluma, se prescinde del cuello y los pies, se corta en grandes trozos; se saltea en una onza de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva del bueno, se le echa sal, pimienta, un pelín de nuez moscada, se dejan dorar los pedacitos de pollo hasta que se ponen doraditos; se quita la grasa, se echa un vasito de vino y una cucharada de harina en el cazo, se le añade un poco de caldo hasta cubrirlo, se cuece a fuego lento y se añade perejil picadito justo antes de retirarlo del fuego, cuando se haya espesado la salsa, y se sirve con un chorrito de limón por encima. O algo parecido. C'est voilà! Vive le Premier Consul!







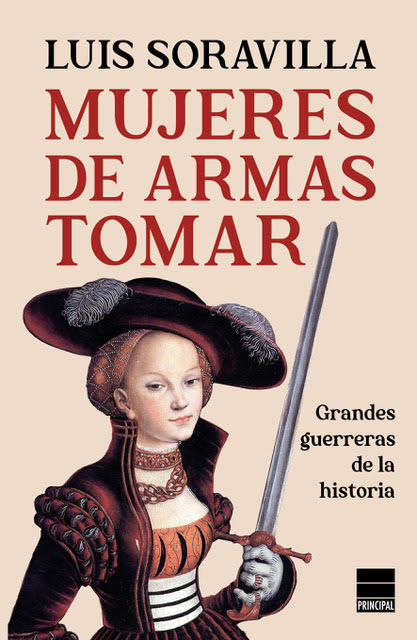


No hay comentarios:
Publicar un comentario